¿Puede la Inteligencia Artificial Escribir con Emoción? Filosofía, Conciencia y los Límites del Lenguaje Artificial
- Marilyn González Reyes

- 24 jul
- 3 Min. de lectura
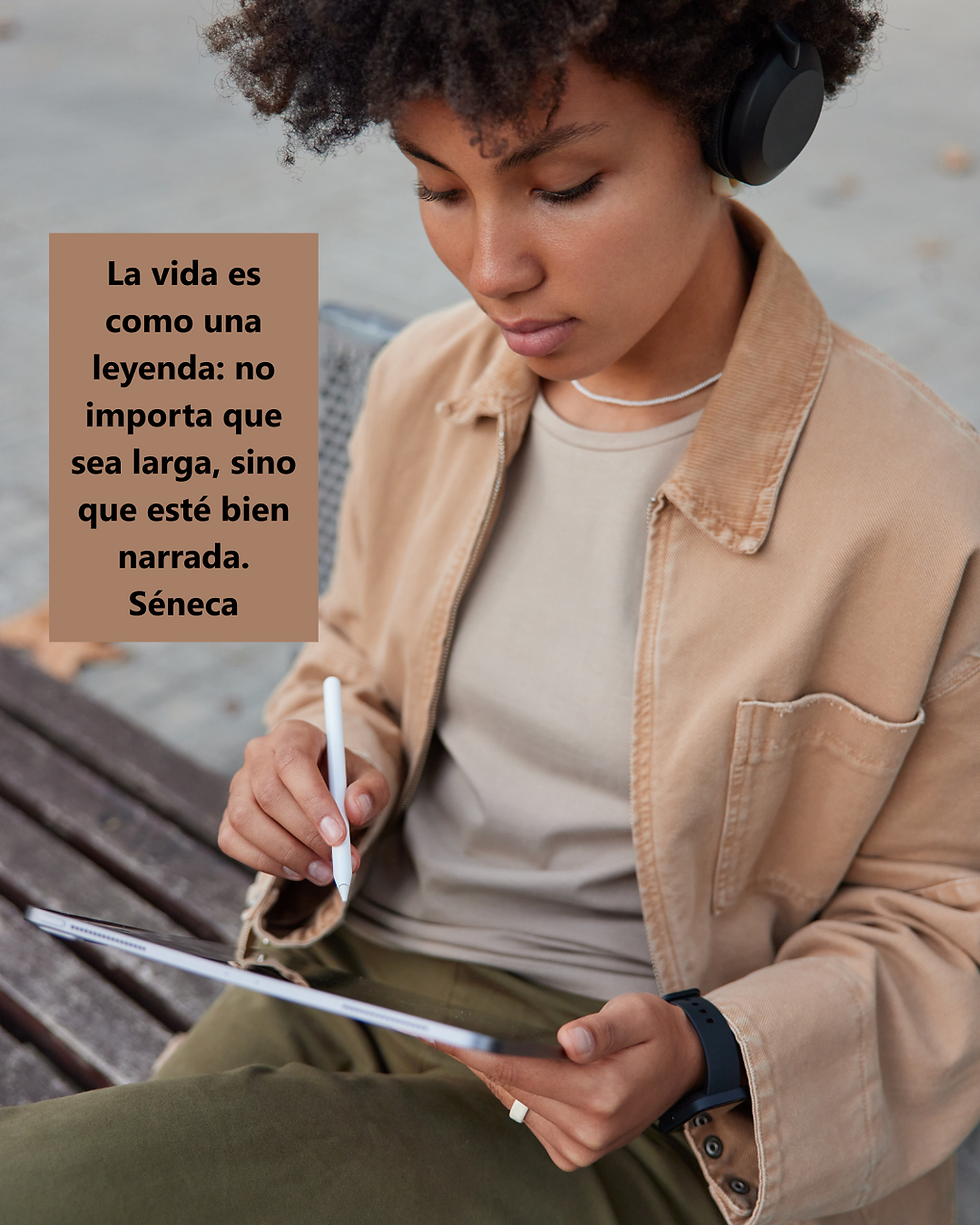
Durante mucho tiempo, el acto de enfrentarse a la hoja en blanco ha estado marcado por una tensión profunda: la dificultad de ordenar las ideas, de articular con precisión lo que se quiere expresar, de capturar con palabras el sentido más hondo de la experiencia interior y representar un mundo propio con la intención de que otros puedan percibirlo. No se escribía solamente para uno mismo, sino para un otro –posiblemente desconocido– cuya comprensión importaba profundamente. La escritura, en ese sentido, no era solo transmisión de información, sino también un acto estético y emocional, cargado de sentido, belleza, subjetividad y vida.
En la actualidad, quizás como parte de una tendencia general hacia la simplificación y la eficiencia, esta angustia inicial ha sido desplazada o desestimada. El acto de escribir ha sido externalizado, delegado incluso a sistemas automáticos. En lugar de tomarnos el tiempo para pensar, experimentar y crear desde lo vivido, confiamos la tarea a máquinas —como la inteligencia artificial— que, aunque obedecen las reglas del lenguaje, no comprenden su intención ni su origen emocional. Esta situación evoca la metáfora del “cuarto chino” de John Searle (1980), donde un individuo manipula símbolos siguiendo instrucciones sin comprender su significado. De manera similar, una IA puede producir textos sin acceder a la vivencia humana que les da sentido.
En este contexto, resulta pertinente traer a colación el “juego de la imitación” propuesto por Alan Turing (1950), en el que se plantea que una máquina puede considerarse inteligente si es capaz de imitar el comportamiento humano al punto de que un observador no pueda distinguirla de una persona real. En el ámbito de la escritura, esto implica que una inteligencia artificial puede producir textos que simulen estilo, estructura e incluso emoción aparente, engañando al lector sobre su origen no humano. No obstante, esta imitación no equivale a comprensión ni a vivencia. La máquina puede parecer que escribe desde el dolor o el amor, pero en realidad solo reproduce patrones aprendidos, sin experimentar lo que comunica. Así, cumple su rol funcional, pero no su dimensión subjetiva ni existencial. En otras palabras, la IA puede pasar el test de Turing en lo formal, pero no en lo esencial.
Thomas Nagel, en su influyente ensayo What Is It Like to Be a Bat? (1974), sostiene que un ser tiene conciencia solo si existe algo que se siente ser ese ser. Es decir, la experiencia subjetiva —o qualia— es inseparable de la conciencia. Aplicado a la escritura, esto implica que todo texto profundamente humano está atravesado por la vivencia del autor. Un poema sobre el duelo, por ejemplo, puede contener silencios, contradicciones y metáforas que emergen directamente del dolor experimentado. Estos elementos no son estructurales, sino existenciales; no pueden ser generados auténticamente por una máquina que no ha vivido.
Del mismo modo, Gottfried Wilhelm Leibniz, en su célebre analogía del molino (en Monadología, 1714), propone imaginar una máquina que piensa. Si pudiéramos ampliarla y entrar en ella como en un molino, veríamos únicamente partes empujándose unas a otras, pero nunca encontraríamos la percepción o la conciencia. Para Leibniz, esta experiencia interior no puede explicarse por mecanismos físicos observables. En consecuencia, debe residir en una sustancia indivisible: la mónada, que representa la unidad consciente del alma. Este argumento anticipa lo que hoy se conoce como la “brecha explicativa” entre lo físico y lo mental (Chalmers, 1995).
Tanto Nagel como Leibniz coinciden en señalar que la conciencia y la subjetividad son cualidades irreductibles a lo físico. En el contexto de la escritura, esto significa que una inteligencia artificial, aunque sea capaz de imitar la forma de un poema o un ensayo, no puede replicar la fuente de la experiencia emocional que le da origen. Puede hablar del amor, pero no sentirlo; puede narrar el duelo, pero no sufrirlo.
En definitiva, la escritura no es solo el producto visible de una estructura lingüística, sino la manifestación sensible de un yo que siente, recuerda, imagina y habita el lenguaje. Aunque la inteligencia artificial cumpla su papel funcional y nos devuelva textos sintácticamente impecables, lo que no puede —y probablemente nunca podrá— es dotarlos de ese núcleo de subjetividad que hace que la palabra escrita nos toque, nos duela, o nos salve.
📚 Referencias
Turing, A. M. (1950). Computing Machinery and Intelligence. Mind, 59(236), 433–460.
Nagel, T. (1974). What Is It Like to Be a Bat? The Philosophical Review, 83(4), 435–450. https://doi.org/10.2307/2183914
Searle, J. R. (1980). Minds, Brains, and Programs. Behavioral and Brain Sciences, 3(3), 417–424.
Leibniz, G. W. (1714). Monadología.
Chalmers, D. J. (1995). Facing Up to the Problem of Consciousness. Journal of Consciousness Studies, 2(3), 200–219.






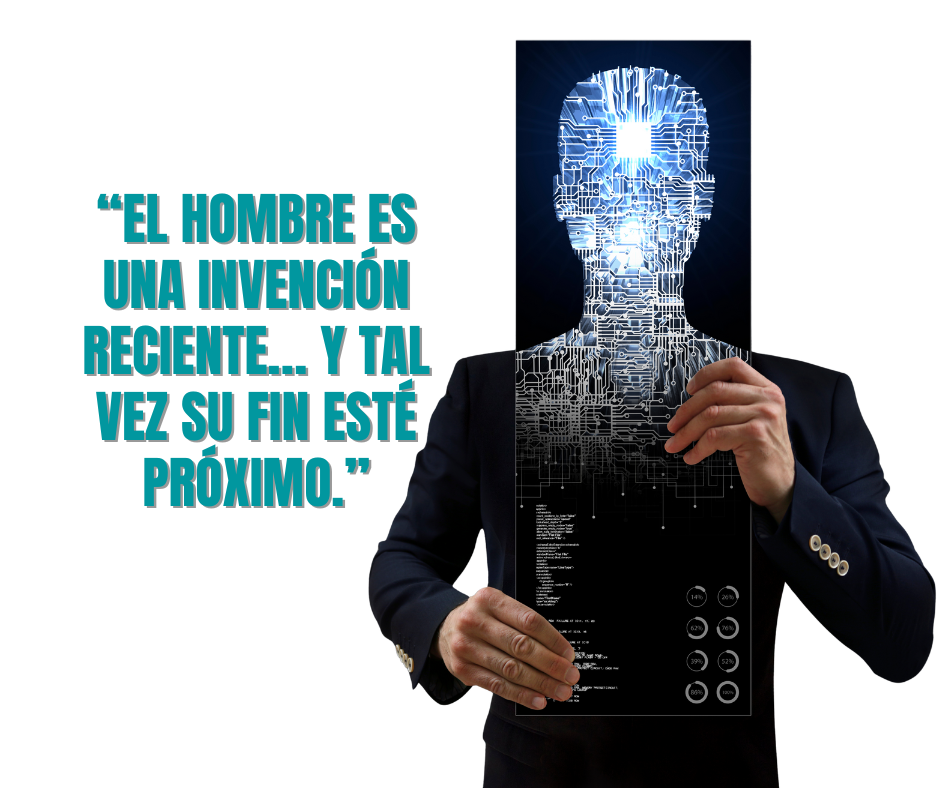

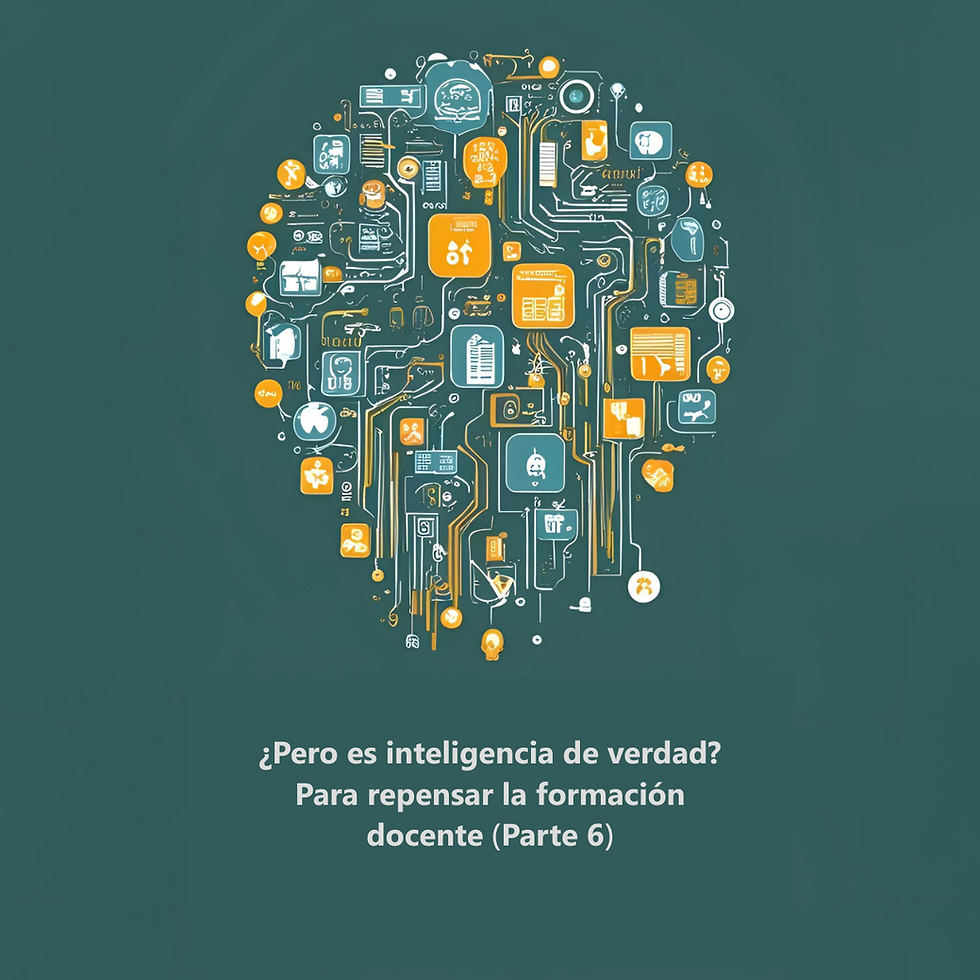
Comentarios