Escritura, subjetividad y algoritmos: pensar la educación más allá de la herramienta
- Marilyn González Reyes

- 17 jul 2025
- 4 Min. de lectura
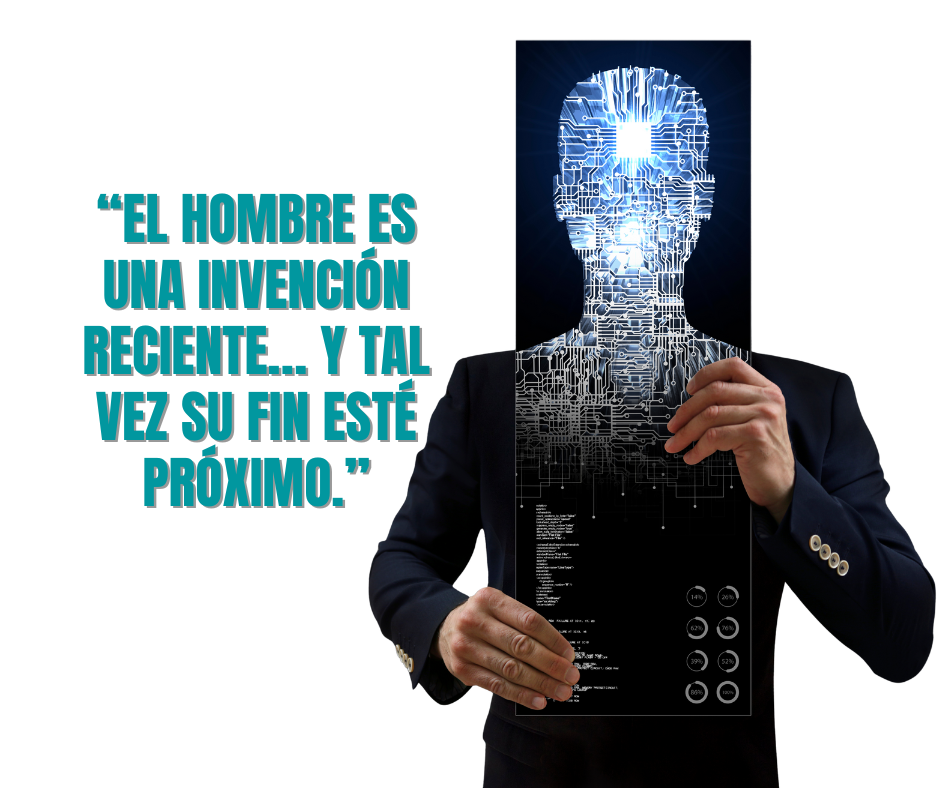
La presencia de la inteligencia artificial generativa en la producción textual contemporánea ha sido asumida por muchos discursos institucionales, pedagógicos y tecnológicos como un dato de la realidad: algo que ya está aquí y que, por lo tanto, “toca usar”. Esta actitud, sin embargo, corre el riesgo de reducir una transformación civilizatoria a una cuestión de adaptación instrumental. ¿Cómo enseñar a usar bien la IA? ¿Cómo evitar el plagio? ¿Cómo mantener la autoría? Estas preguntas, siendo válidas, no agotan el problema. Más bien, lo desplazan. Porque el verdadero problema no es “cómo usarla”, sino qué revela la IA sobre nuestra comprensión contemporánea de la escritura, del lenguaje y del sujeto.
Desde esta perspectiva, resulta crucial recuperar la advertencia de Michel Foucault al final de Las palabras y las cosas, donde sostiene que la figura del hombre como sujeto del saber, del decir y de la historia, es una construcción reciente, y que podría desaparecer: “Y el hombre se borrará, como en los límites del mar un rostro de arena” (Foucault, 2012, p. 398). Esta imagen no es catastrofista: es arqueológica. Nos invita a pensar que lo que llamamos “escritura humana” no es un dato natural, sino una práctica histórica, técnica, cultural, subjetiva. Y que, por tanto, puede ser transformada o erosionada por nuevas condiciones de producción simbólica.
Foucault plantea en su obra una genealogía del sujeto moderno, mostrando cómo ciertas prácticas discursivas e instituciones produjeron un tipo de sujeto centrado en la razón, la conciencia y la autoría. En ese contexto, la escritura ha sido entendida tradicionalmente como expresión de la subjetividad, como huella de un autor presente en el texto. Sin embargo, con la emergencia de las inteligencias artificiales generativas, esa relación se pone en cuestión. Si el lenguaje puede ser producido sin intención, sin conciencia, sin experiencia, ¿qué queda de la subjetividad en la escritura? ¿Qué sucede cuando el lenguaje deviene función algorítmica, sin un sujeto que lo sostenga?
Felipe Muller (2024), en su ensayo Nadie habla. Inteligencia artificial y muerte del hombre, se inscribe en esta línea foucaultiana al afirmar que los modelos de lenguaje como ChatGPT no solo generan textos, sino que también producen una ruptura epistemológica: hay enunciación sin hablante, hay lenguaje sin cuerpo, hay escritura sin sujeto. Como escribe Muller: “Hay discurso, pero no hay quien se arriesgue al decir” (Muller, 2024, p. 45). La IA no copia la escritura: la simula. Su función no es decir, sino predecir. Lo que se borra no es el texto, sino el tránsito vivencial que lo sostiene. En ese sentido, la escritura generada por IA sería, en palabras de Muller, “una forma de lenguaje espectral”, una producción sin sujeto, sin historia, sin afectación. Esto supone una deshumanización del acto de escribir, donde lo que prima es la eficiencia formal y la coherencia sintáctica, pero no la vivencia, la duda, el error, la voz.
Esta crítica se conecta profundamente con el concepto de subjetivación que Foucault desarrolla en Le souci de soi (1983), donde plantea que el sujeto no es un dato previo a la práctica, sino una construcción que se forma en el ejercicio ético de relación consigo mismo. La escritura, desde esta óptica, no es solo comunicación ni producción de contenidos, sino una técnica de sí, una práctica de transformación interior. Escribir es, por tanto, una manera de constituirse como sujeto, de configurarse en el lenguaje, de interpelarse en lo dicho. En este marco, la escritura no puede ser reducida a una operación algorítmica sin perder su dimensión formativa, existencial y ética.
Esto tiene implicaciones radicales para la pedagogía de la escritura. Cuando se insiste en enseñar cómo usar la IA sin plantear estas preguntas, se forma a los estudiantes como técnicos de contenido, no como sujetos de lenguaje. Se convierte la escritura en una gestión de eficiencia textual, y se pierde su potencia como experiencia formativa. La educación, en lugar de problematizar la automatización del discurso, la incorpora como estándar de productividad, naturalizando la des-subjetivación que conlleva.
Escribir no es solo generar frases coherentes. Es construir una voz, asumir una posición, elaborar una memoria, desplegar un estilo. Es articular desde el cuerpo una relación con el mundo, con el otro, con uno mismo. En este sentido, la escritura es una práctica de subjetivación (Foucault, 1983), un ejercicio ético en el que el sujeto se transforma a través de lo que dice. Ninguna IA puede reemplazar eso, porque no tiene historia, ni deseo, ni fragilidad. Puede imitarlo, pero no encarnarlo. Puede simular estilo, pero no asumir responsabilidad. Puede construir retórica, pero no producir sentido vivencial.
Frente a este panorama, la educación en escritura debe recuperar su dimensión crítica y ontológica. No basta con enseñar normas de citación o habilidades de redacción. Es necesario abrir espacios donde el lenguaje sea habitado como un territorio de invención, de riesgo, de singularidad. Donde el estudiante pueda interrogar las condiciones de posibilidad de su decir. Donde la IA no sea demonizada ni idealizada, sino analizada como un síntoma cultural de una mutación más profunda: la automatización del discurso.
Educar en escritura, entonces, es formar lectores y productores de sentido que no deleguen su voz en patrones algorítmicos. Que reconozcan en el error, en la lentitud, en la incertidumbre, en la digresión, en el estilo, la parte viva de lo que ninguna IA puede prever. Como acto pedagógico, escribir es resistir la neutralización maquínica del lenguaje, no desde el rechazo tecnofóbico, sino desde la afirmación de una subjetividad que se atreve a decir. La escritura es un ejercicio ético, no solo técnico. Un lugar donde el cuerpo habla, donde la experiencia se inscribe, donde el silencio también significa.
Tal vez el rostro del hombre se borre, como en la orilla del mar. Pero mientras haya cuerpos que escriban, la escritura seguirá siendo un acto de presencia, no de simulacro. Es esa presencia, temblorosa y única, la que debe ser cultivada en la pedagogía de la escritura.
Referencias
Foucault, M. (2012). Las palabras y las cosas: Una arqueología de las ciencias humanas (S. Saénz, Trad., 6.ª ed.). Siglo XXI Editores. https://doi.org/10.4000/books.pul.1754
Foucault, M. (1983). Le souci de soi. In Histoire de la sexualité III. Gallimard.
Muller, F. (2024). Nadie habla. Inteligencia artificial y muerte del hombre. EUNSA. Publicado en: Herrero, M. (2025). Anuario Filosófico, 58(1), 214–216. https://doi.org/10.15581/009.58.1.012



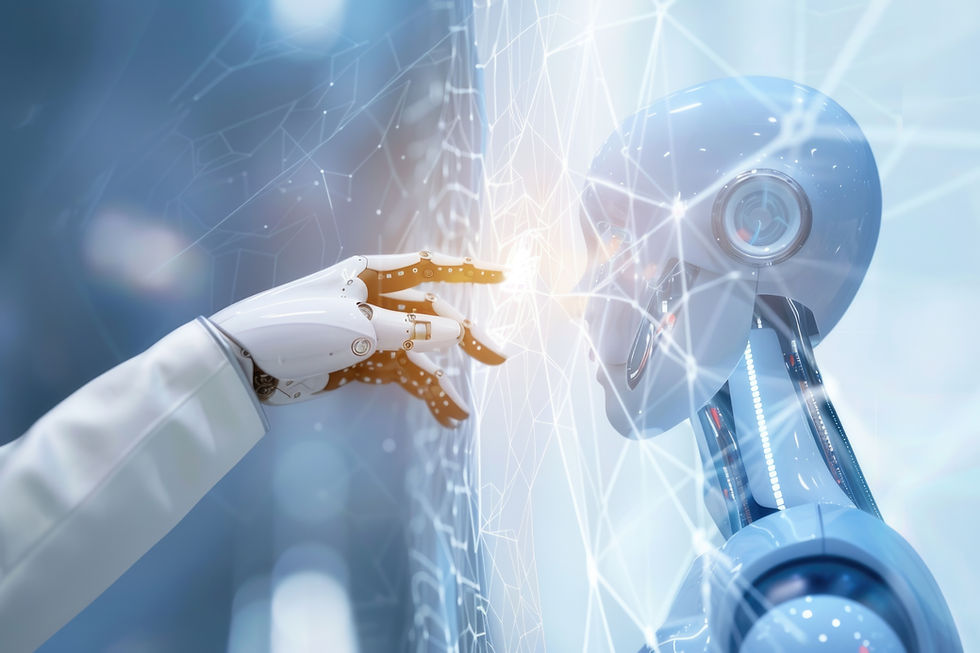
Comentarios