Pensar el final desde el trayecto: La singularidad
- Marilyn González Reyes

- 8 may 2025
- 6 Min. de lectura
Para repensar la formación docente Parte 7

Esta es la séptima entrega de un recorrido que surgió de la revisión del libro “Inteligencia Artificial de Margaret A. Boden, llegar al final de su lectura y análisis, no significa alcanzar una conclusión definitiva, sino abrir una pregunta más profunda: ¿hacia dónde nos está llevando el pensamiento sobre la inteligencia artificial? A lo largo de su obra, Boden no solo nos ha ofrecido una mirada amplia y crítica sobre lo que pueden —y no pueden— hacer las máquinas, sino que ha planteado una revisión filosófica del pensamiento mismo.
Hemos visto cómo la IA puede simular lenguaje, aprendizaje, emoción, creatividad, incluso acción física, pero también hemos confrontado sus límites: la ausencia de comprensión, la falta de intención, la imposibilidad de sentir o tener conciencia fenoménica. Nos preguntamos si pensar requiere conciencia, cuerpo o neuroproteína, y si podemos llamar inteligencia a aquello que solo lo parece.
Ahora, el capítulo sobre la singularidad nos invita a llevar estas preguntas al extremo: ¿qué pasaría si las máquinas superaran no solo nuestras tareas, sino nuestra propia inteligencia? ¿Y qué significaría eso para nosotros, como especie, como educadores, como seres conscientes?
Esta no es solo una especulación futurista: es una provocación crítica. Pensar la singularidad no es pensar el futuro de las máquinas, sino el futuro del pensamiento humano. Es preguntarnos si estamos cediendo nuestra agencia, nuestra capacidad crítica y nuestro juicio al ritmo acelerado de lo artificial. Y si estamos preparados para habitar —pedagógica, filosófica y éticamente— un mundo donde la inteligencia ya no sea exclusivamente humana.
La singularidad: ¿una frontera o una fantasía?
Hablar de la singularidad es, en muchos sentidos, hablar del límite. Pero no del límite de la tecnología, sino del límite de nuestra comprensión de lo humano, de la inteligencia y del futuro. En este capítulo final, Margaret A. Boden se enfrenta a una de las ideas más polémicas y fascinantes del discurso sobre la inteligencia artificial: la posibilidad de que, en algún momento, las máquinas superen la inteligencia humana y comiencen a mejorar por sí mismas, en un proceso exponencial que escape a nuestro control.
Este escenario, popularizado por autores como Ray Kurzweil y Nick Bostrom, es conocido como la “singularidad tecnológica”. Boden, sin embargo, se acerca a este concepto con una actitud crítica y mesurada. Reconoce la potencia especulativa del argumento, pero también sus excesos, sus vacíos lógicos y sus implicaciones filosóficas y sociales.
“La idea de la singularidad es más una extrapolación ideológica que una predicción científica” (Boden, 2016, cap. 7).
La idea central de la singularidad es simple, aunque inquietante: llegará un punto en que las máquinas serán tan inteligentes que podrán diseñar máquinas aún más inteligentes, y así sucesivamente, generando un crecimiento exponencial de capacidad que nos dejará atrás como especie.
Boden desmonta esta visión en varios niveles:
Falla en asumir que la inteligencia puede medirse linealmente. La inteligencia humana no es solo rapidez de cálculo o eficiencia lógica; incluye intuición, emoción, ética, corporalidad, historia.
Confunde capacidad computacional con comprensión. Aumentar la velocidad de procesamiento no equivale a desarrollar conciencia o sabiduría.
Ignora los límites físicos, sociales y éticos. La idea de una IA desatada que reescribe su propio código infinitamente es, por ahora, más ciencia ficción que ciencia plausible.
Boden también critica el modo en que algunos defensores de la singularidad suponen que el cerebro humano es como una computadora que puede ser “descargada” o replicada. Esta analogía, aunque útil en ciertos aspectos, olvida la dimensión biológica, afectiva y evolutiva del pensamiento humano.
“No somos simplemente software ejecutado sobre hardware biológico. Somos cuerpos vivos, con historia, emoción y contexto” (Boden, 2016, cap. 7).
En el aula, esta reflexión nos recuerda que los estudiantes no son procesadores de datos, sino seres en proceso, con trayectorias, limitaciones y formas únicas de aprender. Pensar en la singularidad desde la pedagogía nos exige resistir la tentación de reducir la educación a programación y la mente a rendimiento.
En este punto, Boden introduce una advertencia ética: la fascinación con el poder tecnológico puede hacernos perder de vista el valor del juicio humano, de la deliberación ética, de la fragilidad que define nuestra condición. La singularidad puede ser una metáfora útil para pensar los límites, pero también puede ser una forma de renunciar a nuestra responsabilidad como sujetos históricos.
Desde la formación docente, el concepto de singularidad invita a una doble reflexión:
¿Qué papel tienen los educadores en una era donde las máquinas pueden enseñar, corregir, evaluar? Boden no niega el potencial de la IA en educación, pero insiste en que formar es mucho más que transmitir información. Es acompañar, discernir, inspirar. Ninguna máquina puede reemplazar esa dimensión relacional y humana del aprendizaje.
¿Cómo preparar a los estudiantes para un mundo que cambia aceleradamente sin caer en el miedo o la idealización? Educar para la singularidad no es educar para rendirse ante las máquinas, sino formar pensamiento crítico, ético y creativo que permita habitar un mundo tecnológico con conciencia.
La singularidad no cierra la obra de Boden con una profecía, sino con una advertencia y una esperanza: la inteligencia, si ha de ser verdaderamente humana, no puede medirse solo por lo que hace, sino por lo que comprende, elige y valora. La singularidad puede llegar o no, pero lo que sí podemos decidir es qué tipo de inteligencia queremos cultivar —en las máquinas, pero sobre todo, en nosotros mismos.
“El futuro no está en manos de las máquinas, sino en nuestra capacidad para reflexionar sobre lo que hacemos con ellas” (Boden, 2016, cap. 7).
En educación, esto se traduce en una misión fundamental: formar sujetos que no solo se adapten a la tecnología, sino que piensen con ella, sobre ella, y más allá de ella. Porque al final, la singularidad más importante no es la tecnológica, sino la humana: la capacidad de comprender, de dialogar, de imaginar otro futuro posible.
Educar el pensamiento en tiempos de inteligencia artificial
La obra de Margaret A. Boden no es simplemente una exploración de los avances de la inteligencia artificial, sino un recorrido profundo por las preguntas esenciales de nuestra época: ¿Qué significa pensar?, ¿podemos imitar la mente?, ¿es suficiente con simular para comprender?, ¿hasta dónde queremos llegar con las máquinas? A lo largo de sus páginas, Boden nos ha recordado que la IA no es solo tecnología, sino una herramienta epistemológica que permite reflexionar sobre lo que somos y cómo podríamos aprender a pensar mejor.
Esta perspectiva es especialmente valiosa para el campo educativo. En una era donde los algoritmos corrigen ensayos, generan textos y ofrecen tutorías, corremos el riesgo de confundir el acceso a la información con el acto de comprender, o la producción de respuestas con la construcción de significado. Boden nos ayuda a distinguir: una máquina puede responder, pero no necesariamente sabe; puede simular, pero no siempre comprende.
Educar, entonces, no es replicar el funcionamiento de una red neuronal artificial, sino cultivar inteligencias humanas capaces de distinguir entre apariencia y profundidad, entre dato y juicio, entre información y sabiduría. En este sentido, la IA no es un reemplazo del docente, sino una invitación a revisar su rol: pasar de ser transmisor de contenido a mediador del pensamiento, diseñador de experiencias de aprendizaje significativo.
El recorrido por los conceptos de lenguaje, creatividad, emoción, redes neuronales, robots, conciencia y singularidad no es una acumulación de temas, sino una arquitectura conceptual que nos permite reimaginar la formación docente en clave filosófica, crítica y pedagógica. Cada capítulo es un recordatorio de que enseñar no es entrenar, sino abrir mundos posibles de comprensión.
Porque al final, como sugiere Boden, lo que está en juego no es si las máquinas pensarán mejor que nosotros, sino si nosotros seguiremos cultivando una inteligencia que no se limite a resolver problemas, sino que se atreva a preguntar por su sentido. Una inteligencia que sepa, sienta, imagine y, sobre todo, eduque.
"Formar para pensar no es preparar para competir con las máquinas, sino para convivir con conciencia en un mundo que también es artificial" (inspirado en Boden, 2016).
Esa es la tarea más urgente de la educación hoy: cultivar inteligencias conscientes en tiempos de inteligencia artificial.
Referencia
Boden, M. A. (2016). Inteligencia Artificial. Madrid: Turner Noema.
Nota: Las citas textuales fueron tomadas de la versión digital del libro disponible en Everand (anteriormente Scribd), la cual no conserva la paginación de la edición impresa. Por esta razón, se ha citado por capítulos.









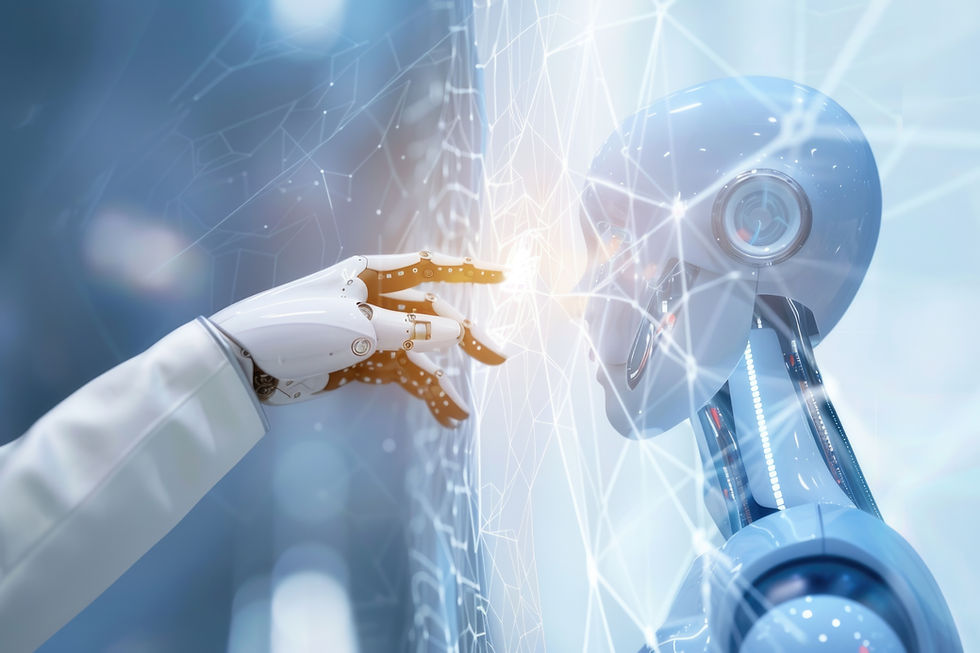
Comentarios