Del pensamiento simulado al pensamiento expresado: Lenguaje, creatividad y emoción como claves de la mente humana
- Marilyn González Reyes

- 3 abr 2025
- 8 Min. de lectura
Actualizado: 20 abr 2025
Margaret A. Boden para repensar la formación docente Parte 2

El recorrido que Margaret A. Boden ha planteado hasta este punto en su obra Inteligencia Artificial ha sido una invitación sostenida a comprender la mente humana a través de la construcción de lo artificial (Ver parte 1) En capítulos previos, la autora argumenta que diseñar programas que simulan el pensamiento nos obliga a hacer explícitas nuestras teorías cognitivas, y que la IA, más que una herramienta técnica, es una forma de experimentación filosófica y científica. Ahora, con la incorporación de los temas del lenguaje, la creatividad y la emoción, Boden profundiza en tres dimensiones que no solo son difíciles de replicar, sino que también son centrales para definir lo que entendemos por “inteligencia” en sentido humano.
El pasaje desde una reflexión general sobre la inteligencia artificial como "santo grial" hacia un análisis más específico de estas facultades no es casual. Boden afina su argumento mostrando que no basta con reproducir funciones lógicas o computacionales para comprender la mente: es necesario abordar cómo se expresan, transforman y afectan nuestras experiencias a través del lenguaje, cómo se generan ideas novedosas mediante la creatividad, y cómo las emociones condicionan nuestras decisiones y razonamientos. En este sentido, el capítulo “Lenguaje, creatividad y emoción” no amplía el enfoque de la autora: lo tensiona, lo desafía, lo vuelve más complejo y humanamente desafiante.
Lenguaje: pensar es también hablar (y escuchar)
Boden propone una visión del lenguaje que va mucho más allá de considerarlo un simple instrumento para intercambiar información. Su enfoque es filosófico, cognitivo y profundamente crítico frente a cómo los sistemas de inteligencia artificial abordan esta capacidad esencialmente humana. Para Boden, el lenguaje no es solo una forma de expresión; es una forma de pensamiento.
“Las palabras no son solo sonidos o signos. Son unidades de sentido que nos permiten estructurar el mundo” (Boden, 2016, cap. 3).
Esta afirmación resume uno de los aportes más importantes del capítulo: el lenguaje no solo comunica, sino que construye. Cuando hablamos, no solo transmitimos lo que pensamos: en buena medida, pensamos hablando, y ese hablar está íntimamente ligado a nuestra experiencia encarnada en el mundo.
La autora insiste en que el lenguaje es una herramienta para simbolizar la realidad. A través de él no solo nombramos objetos o ideas, sino que les damos forma mental. Por ejemplo, la palabra "libertad" no describe un objeto tangible, sino que activa una red de asociaciones, valores y emociones. Este nivel de abstracción es profundamente humano.
En los sistemas de IA, sin embargo, el lenguaje suele ser abordado de manera sintáctica: se programan algoritmos capaces de combinar palabras siguiendo reglas gramaticales, pero sin que exista una comprensión real de su significado. Un chatbot puede decir "lo siento por tu pérdida" ante una noticia triste, pero no experimenta empatía, ni entiende realmente qué significa perder a alguien.
Es así como se destaca un punto crítico: los sistemas artificiales pueden generar lenguaje, pero no lo comprenden.
“Una IA puede producir frases gramaticalmente correctas, pero no sabe lo que esas frases significan. No tiene intención comunicativa ni experiencia personal” (Boden, 2016, cap.3).
Tomemos un ejemplo actual: ChatGPT o cualquier asistente de voz puede decir “Hoy hará sol y la temperatura alcanzará los 27 grados”, pero este mensaje no surge de una vivencia. No hay sensación térmica, no hay sol que deslumbre. La máquina no "sabe" lo que es el sol. Solo ha aprendido patrones estadísticos que le permiten anticipar la estructura de una respuesta plausible.
Boden considera que esta distancia entre la forma y el sentido es una limitación epistémica —es decir, una barrera en la capacidad de las máquinas para conocer—. Y esa barrera no se supera con más datos, sino que remite a algo fundamental: las máquinas no tienen cuerpo, historia, ni emociones.
A diferencia de los programas de IA, los seres humanos usamos el lenguaje desde una experiencia vivida. Cuando una madre dice "te quiero" a su hijo, esas palabras no solo comunican afecto, sino que lo encarnan en una historia compartida, en un tono de voz, en una mirada. Boden lo expresa con claridad:
“El lenguaje humano está cargado de contexto: cultural, emocional, corporal. Nada de esto está presente en los sistemas de IA actuales” (Boden, 2016, cap.3).
Esto tiene profundas implicaciones pedagógicas. En el aula, cuando un docente explica un concepto, no lo hace como una máquina que repite una fórmula: adapta sus palabras al contexto, a la expresión de los estudiantes, al ritmo de la clase. Esa dimensión de ajuste contextual es imposible de replicar mecánicamente sin una experiencia subjetiva.
Sin embargo, la autora no descarta que los sistemas de IA avancen en el procesamiento del lenguaje. De hecho, reconoce sus logros en tareas como traducción automática o generación de texto. Pero advierte que una cosa es manipular símbolos, y otra muy distinta es comprender lo que representan.
En este sentido, la pregunta no es solo técnica (“¿cuánto lenguaje puede producir una IA?”), sino filosófica: ¿es posible una comprensión sin cuerpo, sin emoción, sin mundo vivido? Boden parece inclinada a pensar que no, al menos si entendemos la comprensión en su sentido pleno, humano.
El análisis que Boden hace del lenguaje en este capítulo nos obliga a repensar qué significa realmente “comprender” y qué distingue a la inteligencia humana de sus simulaciones computacionales. La IA puede hablar, pero no siempre escucha; puede producir frases, pero no necesariamente entiende lo que dice. Su uso del lenguaje carece de historia, de intención, de encarnación.
Creatividad: la mente como sistema generador
En el análisis que Margaret A. Boden desarrolla sobre la creatividad, se expone una idea clave que amplía y problematiza lo que entendemos por “pensar”: ser inteligente no es solo razonar o aprender, sino también crear. La creatividad, para Boden, es un proceso central de la mente humana que nos permite ir más allá de lo conocido, imaginar lo inexistente y desafiar lo establecido. Pero, ¿puede la inteligencia artificial alcanzar esa capacidad? ¿O la creatividad sigue siendo una frontera que delimita lo humano frente a lo artificial?
Para abordar esta pregunta, Boden propone una clasificación que no se limita a estilos de invención, sino que refleja cómo funciona el pensamiento creativo. Su modelo distingue tres tipos de creatividad:
Creatividad combinatoria: Consiste en combinar ideas ya existentes de formas novedosas. Ejemplo: Un generador de imágenes por IA que mezcla el estilo de Van Gogh con fotografías modernas está actuando bajo este tipo de creatividad.
“La creatividad combinatoria trabaja con lo conocido, reorganizándolo de modos inesperados” (Boden, 2016, cap.3).
Creatividad exploratoria: Implica explorar nuevas posibilidades dentro de un sistema de reglas dado. Ejemplo: Una IA que compone música electrónica siguiendo ciertos patrones de ritmo y armonía, pero que encuentra combinaciones nuevas que resultan estéticamente interesantes.
“La exploración creativa amplía el espacio conceptual sin alterar sus fundamentos” (Boden, 2016, p. cap.3).
Creatividad transformadora: Es la más radical: modifica el sistema mismo de reglas o supuestos. Ejemplo humano: Einstein al postular la teoría de la relatividad cambió los marcos de referencia de la física clásica.
Según Boden:
“La creatividad transformadora altera las estructuras mismas del pensamiento, abriendo nuevos mundos posibles” (Boden, 2016, cap.3).
Esta última categoría —la transformadora— es la que más cuestiona las capacidades de la IA. Porque no se trata simplemente de producir algo novedoso, sino de romper con el sistema que define qué es novedoso y valioso.
Margaret A. Boden reconoce que hoy existen sistemas que generan poemas, pinturas, melodías o incluso soluciones científicas. Pero se pregunta algo más profundo:
"¿Puede una máquina tener la intención de crear?” (Boden, 2016, cap.3)
Aquí se introduce una distinción fundamental: la diferencia entre generar algo nuevo y querer generar algo nuevo con un propósito, una sensibilidad o un criterio de valor.
Es decir, un programa puede generar cientos de bocetos visuales, pero no puede saber cuál es el más impactante emocionalmente para un ser humano. Tampoco puede crear con base en una motivación personal, una emoción o una búsqueda estética o social.
Boden no niega que la IA pueda producir resultados creativos desde un punto de vista técnico. Lo que cuestiona es si esos resultados pueden ser comprendidos como creaciones intencionadas, en el mismo sentido que una obra de arte humano, una solución científica visionaria o un gesto poético auténtico.
¿Por qué es importante este análisis para entender la mente? Porque, como afirma la autora, la creatividad implica capacidad de invención, juego, ruptura y sentido, y estos elementos son difíciles de formalizar en términos computacionales.
Cuando un poeta decide romper la métrica tradicional, o un docente crea una nueva forma de enseñar que rompe con lo establecido, no lo hace siguiendo una secuencia lógica o preestablecida. Lo hace desde una intuición, una visión crítica, una experiencia encarnada. Estos elementos están íntimamente ligados a la biografía, la emoción, el contexto y la cultura, aspectos que la IA —hasta ahora— no puede replicar.
“Modelar la creatividad humana obliga a enfrentarse con lo más complejo de la mente: su capacidad para desafiar los límites que ella misma establece” (Boden, 2016, cap.3).
Desde una mirada pedagógica, el enfoque de Boden sobre la creatividad ofrece una enseñanza poderosa: fomentar la creatividad no es solo enseñar a producir cosas nuevas, sino a pensar lo impensado, a cuestionar lo dado y a proponer otras formas de ver el mundo.
En un contexto donde la IA puede automatizar muchos procesos, la creatividad —especialmente la transformadora— se convierte en un espacio privilegiado de lo humano. Formar estudiantes creativos no es enseñarles a repetir soluciones ingeniosas, sino a imaginar lo que aún no existe, a romper moldes y a crear nuevos lenguajes. Y eso implica cultivar el juicio, la sensibilidad y la conciencia crítica.
El aporte de Margaret A. Boden sobre este tema no se limita a clasificar formas de creatividad. Su propuesta es mucho más ambiciosa: invita a reconocer que lo creativo en el ser humano no puede separarse de su historia, su emoción, su intención y su capacidad de transformación.
La creatividad, entonces, no es solo un producto, sino una postura frente al conocimiento, una forma de habitar el pensamiento y de abrir posibilidades. En ese sentido, más que preguntarnos si las máquinas pueden ser creativas, tal vez deberíamos preguntarnos cómo entendemos hoy nuestra propia creatividad, y qué hacemos con ella en un mundo que se automatiza cada vez más.
Y ahora…
Al explorar las categorías de lenguaje y creatividad en el marco del pensamiento de Margaret A. Boden, se hace evidente que ambos elementos no solo estructuran nuestra inteligencia, sino que son condiciones fundamentales para una educación significativa, crítica y transformadora.
Desde una mirada pedagógica, comprender el lenguaje como algo más que un código de comunicación —como una forma de pensamiento y simbolización— nos obliga a repensar cómo enseñamos. No se trata simplemente de desarrollar competencias lingüísticas formales, sino de formar sujetos capaces de interpretar el mundo, construir sentidos y dialogar con otros. El lenguaje, en este sentido, no es neutral: transmite ideología, emoción, experiencia y cultura. Enseñar lenguaje es, entonces, enseñar a pensar, a discernir y a convivir en la diferencia.
Por su parte, la creatividad entendida como una capacidad para reconfigurar el conocimiento, explorar nuevas soluciones y transformar lo establecido, se convierte en una herramienta vital para una educación centrada en el cambio y no en la repetición. En un entorno educativo donde las respuestas automáticas y los contenidos prediseñados parecen ganar terreno, fomentar la creatividad es apostar por la autonomía, el pensamiento crítico y la innovación pedagógica. No se trata solo de permitir que los estudiantes “hagan cosas nuevas”, sino de impulsar procesos en los que puedan desafiar lo aprendido, proponer otros caminos y construir su propia voz.
Boden nos recuerda, con claridad, que lo humano no se agota en lo funcional. Lenguaje y creatividad, lejos de ser capacidades accesorias, son ejes desde los cuales se puede diseñar una educación que forme para la comprensión profunda, la expresión genuina y la transformación social. En este sentido, el aula no debe limitarse a reproducir información o seguir estructuras rígidas, sino que debe configurarse como un espacio para hablar con sentido y crear con propósito.
Así, incorporar estas dimensiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje no solo enriquece las prácticas educativas, sino que también protege aquello que la IA aún no puede replicar: la capacidad humana de decir con intención y de imaginar lo imposible.
Referencia
Boden, M. A. (2016). Inteligencia Artificial. Madrid: Turner Noema.
Nota: Las citas textuales fueron tomadas de la versión digital del libro disponible en Everand (anteriormente Scribd), la cual no conserva la paginación de la edición impresa. Por esta razón, se ha citado por capítulos.









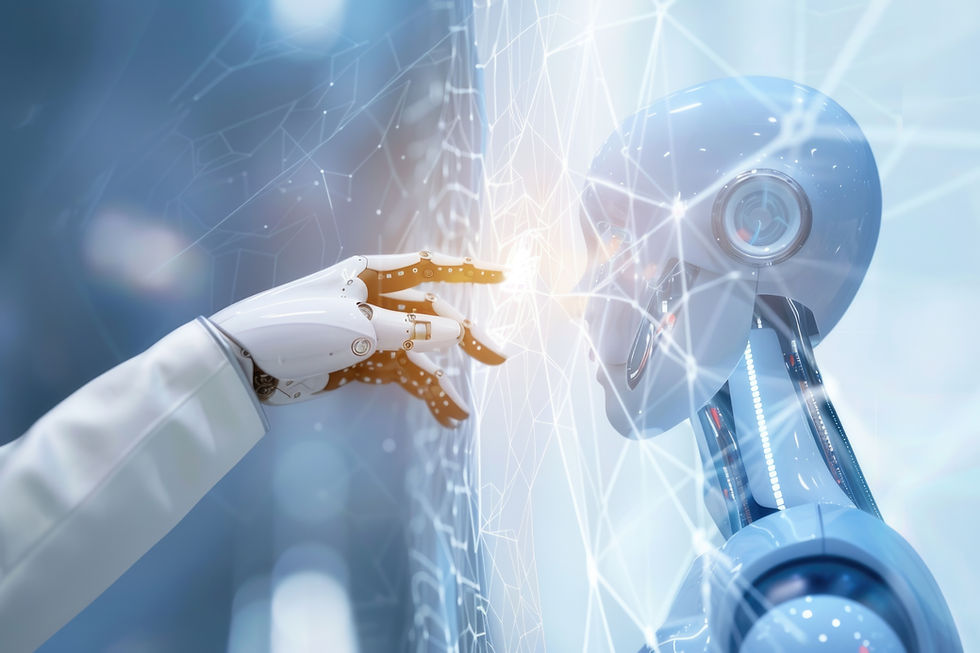
Comentarios